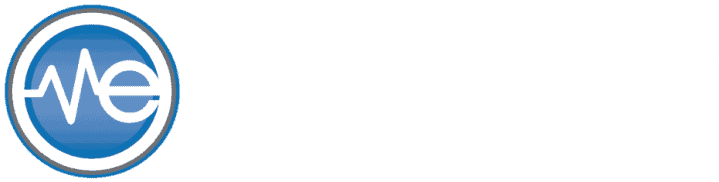El rango de movimiento es la amplitud máxima que una articulación puede alcanzar, sea activa o pasiva, clave para el rendimiento y la prevención de lesiones.
¿Qué determina el rango de movimiento?
El rango de movimiento está influido por múltiples factores que interactúan de manera compleja. En primer lugar, la viscoelasticidad de los tejidos blandos —músculos, tendones y ligamentos— determina la resistencia al estiramiento pasivo y la facilidad con la que estos tejidos ceden ante una carga externa (2). A mayor rigidez, menor ROM pasivo, lo que puede limitar la ejecución de gestos deportivos o actividades cotidianas.
En segundo lugar, el control neuromuscular juega un papel decisivo. El tono muscular y la capacidad de relajar o activar de forma coordinada los grupos musculares agonistas y antagonistas regulan el rango de movimiento activo, condicionando la seguridad y la eficiencia del movimiento (3). Un deficit en este control puede provocar compensaciones y patrones de movimiento deficientes.
La estructura ósea y la cápsula articular establecen los límites mecánicos naturales de cada articulación. Por ejemplo, la forma de la cabeza femoral y del acetábulo condiciona el rango de movimiento de la cadera, mientras que la geometría de la tibia y el fémur influye en la rodilla.
Adicionalmente, factores demográficos como la edad y el género afectan la laxitud y elasticidad de los tejidos: con la edad, la capacidad de estiramiento disminuye, y las diferencias hormonales pueden conferir mayor o menor flexibilidad (4).
Por último, la historia de lesiones previas o procesos inflamatorios crónicos puede reducir el ROM de forma persistente. Cicatrices, adherencias y dolor limitan el movimiento natural de la articulación, por lo que una evaluación cuidadosa de los antecedentes es clave para planificar estrategias de mejora.
Relevancia clínica y deportiva del rango de movimiento
Mantener un ROM adecuado es crucial para minimizar las sobrecargas y evitar patrones de compensación que predisponen a lesiones musculoesqueléticas, como tendinopatías o síndrome de pinzamiento articular. Un rango limitado obliga a músculos y articulaciones adyacentes a asumir cargas adicionales, generando zonas de estrés excesivo y aumentando el riesgo de daño crónico (5).
En el deportista, un rango de movimiento óptimo permite la ejecución de gestos técnicos con mayor precisión y menor desgaste energético.
Por ejemplo, en lanzamientos o saltos, una cadera y hombros con amplio ROM facilitan trayectorias más eficientes y reclutan un mayor número de fibras musculares en posiciones biomecánicamente ventajosas, mejorando potencia y resistencia (4).
Tras periodos de inmovilización o cirugías, la restauración progresiva del rango de movimiento es un pilar de la rehabilitación. La recuperación de la movilidad articular reduce la atrofia muscular, favorece la revascularización de los tejidos y evita la formación de adherencias que limitan la función a largo plazo.
Un protocolo bien diseñado acelera la vuelta a la actividad y disminuye la discapacidad funcional (6).
Fuera de lo deportivo y clínico, el rango de movimiento influye directamente en la calidad de vida diaria. Actividades tan básicas como agacharse, subir escaleras o vestirse requieren rangos articulares mínimos. Con el envejecimiento, la disminución del ROM se asocia a limitaciones en la independencia funcional y un mayor riesgo de caídas, por lo que mantener la movilidad es esencial para la autonomía en adultos mayores (2).
Finalmente, el ROM debe entenderse dentro de un enfoque integral que incluya fuerza, control neuromuscular y estabilidad articular. Mejorar la amplitud sin fortalecer los músculos responsables de ese rango puede dejar la articulación vulnerable. La combinación de trabajo de flexibilidad con entrenamiento de fuerza y propiocepción garantiza una función articular robusta y duradera (3).
Estrategias efectivas para mejorar el ROM
El estiramiento estático, que consiste en mantener una posición de elongación durante 30 a 60 segundos, sigue siendo una práctica ampliamente utilizada para aumentar de forma gradual el ROM (5). Esta técnica promueve la reorganización de las fibras musculares y la reducción de la rigidez pasiva, consiguiendo adaptaciones estructurales en tendones y tejido conectivo cuando se implementa de manera consistente.
Los estiramientos dinámicos implican movimientos controlados que llevan la articulación al límite de su ROM sin generar rebotes, activando simultáneamente los receptores neuromusculares y facilitando el flujo sanguíneo hacia la zona (4).
Esta modalidad resulta especialmente útil en el calentamiento, pues prepara los músculos y articulaciones para la actividad física posterior, mejora la sincronización entre agonistas y antagonistas, y reduce la percepción de rigidez durante el ejercicio.
La facilitación neuromuscular propioceptiva (FNP) añade un componente neural clave al combinar contracciones musculares submáximas con fases de estiramiento asistido. Este método no solo mejora la extensibilidad de los tejidos, sino que incrementa el reclutamiento de unidades motoras y refuerza la coordinación intermuscular, lo que se traduce en un control del movimiento más estable y preciso (1).
Las movilizaciones articulares realizadas por un fisioterapeuta o profesional cualificado actúan directamente sobre la cápsula y la membrana sinovial, optimizando la lubricación articular y liberando restricciones intraarticulares. Estas técnicas manuales permiten corregir patrones de deslizamiento y rotación anómalos, facilitando un rango de movimiento más uniforme y funcional sin necesidad de estiramiento muscular activo.
Por último, los ejercicios excéntricos bajo carga controlada, donde el músculo trabaja mientras se alarga, ofrecen un estímulo adicional para la adaptación estructural. Este estímulo promueve la síntesis de colágeno y la resistencia tendinosa, mejorando la elasticidad muscular y contribuyendo a un aumento sostenible del rango de movimiento a largo plazo (5).
Dosificación y precauciones
Para maximizar la eficacia del trabajo de rango de movimiento y minimizar el riesgo de lesiones, es fundamental comenzar con una progresión ordenada de intensidad y duración. Inicia cada sesión con estiramientos suaves y una amplitud de movimiento que no supere el 80 % de tu capacidad máxima, incrementando gradualmente en un 5-10 % cada semana según la tolerancia individual (5).
La frecuencia recomendada para sesiones de rango de movimiento oscila entre tres y cinco veces por semana, dependiendo del objetivo y la adaptación del practicante. Dentro de cada sesión, enfócate en realizar de dos a tres series por grupo muscular, con cada serie sumando entre 60 y 90 segundos de estiramiento activo, movilización o técnica específica. Esta dosificación equilibra la estimulación necesaria para inducir adaptaciones con el tiempo de recuperación adecuado.
Es esencial mantener la sensación de tensión manejable durante el estiramiento. En ningún caso se debe experimentar dolor agudo o punzante; la presencia de dolor es un indicativo de que la técnica, la intensidad o la duración deben ajustarse. Un estiramiento óptimo provoca una ligera incomodidad sin riesgo de daño tisular (5).
En individuos con patologías articulares, inflamación crónica o antecedentes de lesiones, la aplicación de estas estrategias requiere supervisión profesional. Un fisioterapeuta o entrenador especializado podrá adaptar la técnica, la carga y la progresión para asegurar que el ROM mejore sin comprometer la integridad de los tejidos (6).
Por último, combina el trabajo de rango de movimiento con ejercicios de fortalecimiento y propiocepción para consolidar el rango alcanzado y mejorar la estabilidad articular. Incorporar movimientos de control postural y ejercicios funcionales en el mismo rango de movimiento facilita la transferencia de gains a gestos deportivos o actividades de la vida diaria, promoviendo una movilidad segura y duradera.
Conclusión sobre el rango de movimiento
El rango de movimiento (ROM) es la base sobre la cual se construye la funcionalidad del sistema musculoesquelético, condicionando la calidad de cada gesto deportivo y la realización de actividades diarias de forma segura.
Con un rango de movimiento adecuado, se optimiza la eficiencia biomecánica, se reduce la carga sobre estructuras pasivas y se potencia el reclutamiento de fibras en posiciones óptimas, traduciendo una movilidad amplia en un mejor rendimiento deportivo.
Implementar estrategias diversas desde estiramientos estáticos y dinámicos hasta técnicas como FNP y movilizaciones articulares permite abordar tanto la elasticidad de los tejidos como el control neuromuscular, creando un entorno propicio para adaptaciones duraderas.
La clave está en la individualización y la progresión: diseñar protocolos específicos, dosificar correctamente la intensidad y combinar el trabajo de flexibilidad con fuerza y propiocepción asegura transferir el rango de movimiento ganado a patrones de movimiento funcionales.
Mantener la consistencia en el entrenamiento de movilidad y evaluar periódicamente el rango de movimiento facilita detectar restricciones tempranas, prevenir lesiones y promover un movimiento saludable a lo largo de toda la vida.
Referencias Bibliográficas
- Norkin, C. C., & White, D. J. (2016). Measurement of Joint Motion: A Guide to Goniometry (5th ed.). F. A. Davis Company.
- Magnusson, S. P., & Simonsen, E. B. (1996). Viscoelastic stress relaxation in human skeletal muscle in passive stretch. Journal of Applied Physiology, 80(1), 15–22. (ver articulo)
- Decoster, L. C., Cleland, J. A., Altieri, C., & Russell, P. (2005). The effects of hamstring stretching on hamstring muscle performance: A systematic literature review. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 35(6), 377–387. (ver articulo)
- Behm, D. G., & Chaouachi, A. (2011). A review of the acute effects of static and dynamic stretching on performance. European Journal of Applied Physiology, 111(11), 2633–2651.
- Page, P. (2012). Current concepts in muscle stretching for exercise and rehabilitation. International Journal of Sports Physical Therapy, 7(1), 109–119.
- Shrier, I. (2004). Does stretching improve performance? A systematic and critical review of the literature. Clinical Journal of Sport Medicine, 14(5), 267–273.